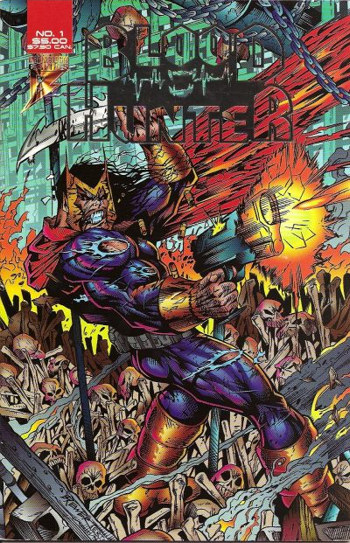Aunque pueda parecer pesado añadir aún más texto a esos dos
relatos, que tampoco son cortitos, no me resisto a añadir un,
espero, breve texto que narre la génesis de ambos relatos y sus
antecedentes.
Vamos: por qué diantres escribí estos dos relatos y no el enésimo
fanfiction de la última serie de anime que dejará de ser popular
dentro de seis meses.
La huida de la esclava
Hace ya bastantes años, me entró el gusanillo de programar y empecé
a considerar seriamente la idea de crear un jueguecillo protagonizado
por una niña quien, después de ser capturada por piratas y vendida
como esclava, intentara huir y volver a su tierra. Dicho juego iba a
contar con la novedad de que tenía finales alternativos. Aunque fui
capaz de completar algunas versiones, en líneas generales tuve claro
que me hacía falta aprender MUCHO de programar antes de plantearme
semejantes ideas, aparte de que la mezcla de géneros (un juego de
plataformas cinemático con otro de pantalla sin scroll, como Snow
Bros) no fue la más lúcida que pude tener.
De todos modos, puede decirse que el tema de una protagonista que sea
sierva, en contra de esa tendencia a jóvenes héroes que siempre
tienen orígenes aristocráticos o equiparables, cuando no divinos,
dejó un poso en mi imaginación. Particularmente, en uno de los
recorridos opcionales la chica se encontraba con su señora, otra
chica joven, pero maquiavélica, que no una malvada tontorrona, que
disponía de la seguridad de la primera para cierto ritual. Una
suerte de proto-Susnia.
Esto es un superhéroe, pero español, que...
Es obvio, sin embargo, que si bien hay dos protagonistas, gran parte
de la narración se articula mediante la mención continua de cada
una de ellas a propósito de los «visitantes», «otromundos» o
como queramos llamarlos. Por los nombres y los topónimos, resulta
obvio que son habitantes de nuestro planeta y que han acabado allí
por «el capricho de una diosa cruel». Antes de explicar qué hacen
allí, es imprescindible decir algo sobre ellos.
Durante algún tiempo me planteé la creación de un superhéroe
español. Aunque tenía una idea sólida al principio sobre su
origen, se me hizo cuesta arriba cuando intenté darle un contexto a
sus habilidades. Particularmente por el concepto de que fuera
español. Primero, es importante darse cuenta de que la idiosincrasia
estadounidense de creerse el centro del mundo, aunque pesada y a
veces incluso ofensiva, tiene dos virtudes: primero, se podría
argüir que a su manera ha sido verdad, aunque haya que añadir
«parte de» a la declaración, y segundo permite crear ficciones en
las que grandes peligros se ciñen sobre el país.
En el caso de España, sin embargo, hace ya mucho que somos un país
no muy significante a nivel mundial, ya apenas a nivel europeo nos
cuesta destacar, así que me rechinaba la idea de que alguien en
España, con superpoderes o sin ellos, vaya a encontrarse
conspiraciones mundiales en una obra abandonada en su barrio.
Imposible no es, claro, pero el tipo de conspiración que yo quería
era de otro tipo más imaginativo que sórdido.
No obstante, donde ya simplemente no supe cómo continuar fue cuando
quise darle un mundo más amplio a ese protagonista. La idea de un
grupo de superhéroes es muy tentadora, pero una vez más recordemos
el contexto: EEUU es un país muy grande y muy poblado, que además
recibe continuamente olas de inmigrantes buscando un futuro mejor. En
mi caso siempre quise que fuera multicultural, que es una herencia
que tengo de los videojuegos de lucha, cuyos planteles son por
definición internacionales, de The Authority, que al menos tienen
una superheroína tibetana y a una singapurense (técnicamente) y de
One Piece, que siendo un universo fantástico y todo se nota cierta
variedad en sus protagonistas.
Hay otra buena razón: los cómics de superhéroes tienen las
publicaciones de los Vengadores, la Liga de la Justicia o lo que sea
como independiente. Es una buena manera de centrar el foco en el
grupo en vez de sólo en uno o un grupillo de héroes (huelga decir
la ventaja comercial) y de agilizar los guiones. Empezar con un héroe
español y luego con un reparto internacional me pareció difícil
porque, al fin y al cabo, era darle una importancia inusitada a uno
de los personajes. Una de las lecciones que he sacado del manga de
narración extensa es que añadir a muchos personajes puede resultar
en el ninguneo de la mayoría.
Lo anterior me llevó a rechazar la idea de un guión largo y
encontré más cómodo crear historias cortas, a veces de
continuidades absolutamente incompatibles. Una de estas sería que
acabaran en otro mundo, en una estructura que se ha dado en llamar
«isekai». Y he aquí otra digresión, pero prometo que será la
única que aparta el foco del relato.
Isekai. Un viejo concepto, ahora de moda, pero corrupto…
o no
Este concepto puede parecer exótico, pero es tan fácil como
entender que significa «otro mundo» en japonés y se refiere a
aquella ficción cuya partida argumental parte de que alguien de
nuestro planeta acaba siendo transportado a otro mundo. Es decir, que
acaba en otro mundo de modo involuntario, en contra de su voluntad.
Este es un recurso bastante viejo, de los que Alicia en el País de
las Maravillas y El mago de Oz son ejemplos sumamente antiguos y
conocidos. No tengo ahora mismo en mi mano—ni
estimo necesarias—estadísticas
al respecto de si este recurso es particularmente empleado en Japón,
pero desde luego puedo recordar sin consultar una Wikipedia al menos
estos tres mangas y animes con dicho tema: Fushigi Yuugi, The Vision
of Escaflowne e Inu-Yasha. Recuerdo más.
En cualquier caso, este es un «género» que parece prodigarse con
protagonistas femeninas, o mejor dicho parecía prodigarse hasta que
una generación de autores japoneses ha empezado a hacer del dicho
viaje al otro mundo un tópico que ya amenaza con ahogar toda su
producción de fantasía. Como ocurrió con los robots, los japoneses
no inventaron este tipo de argumentos, pero los están explotando con
ciertas peculiaridades. La principal de ellas es la esclavitud.
Mientras que en otras narraciones fantásticas se censura claramente
esta situación, en la reciente ola de isekais se relativiza. Son ya
numerosas las narraciones en las que alguien de este mundo es enviado
del modo que sea a otro mundo y adquiere literalmente en una subasta
de esclavos a una compañera para que los ayude. No digo que la
libere de sus captores, ni que haga un trato con los despreciables
mercaderes de vidas ajenas, forzado por las circunstancias para
lograr la libertad de la muchacha. Digo que la compra y la situación
de propiedad sobre otro ser humano (o raza fantástica, aunque
siempre hablamos de seres dotados de razón) se mantiene. En algunos
casos que he visto, es posible que la adquisición no tenga lugar
pero la situación se mantenga.
Y, bueno, no deja de ser inquietante que se frivolice con el tema. No
porque sea yo uno de los creyentes en que la ficción influye
notoriamente en la realidad, sino que antes creo que aquella refleja
el sentir social y puede, eso sí, provocar un círculo vicioso.
Tampoco es que yo piense que las historias que contemplen esta
situación deban ser tachadas inmediatamente como inmorales o el
equivalente que se prefiera, pero el problema de las modas es que dan
lugar a obras mucho menos inspiradas que las más novedosas, que dan
el pistoletazo, y aquellas que con el tiempo suelen deconstruirlas.
Vamos, en otras palabras, que son malas y no pocas veces son
pseudopornografía apenas disimulada, por contradictorio que suene.
Aparte, y dejando a un lado la calidad intrínseca de cada narración
en particular, pues hay quien denuncia que semejantes argumentos
dicen muy poco en favor de los aficionados japoneses. Recientemente,
vi una tira en Reddit en que un muchacho dice en la primera viñeta
que la esclavitud está muy, pero que muy mal, para en la segunda
viñeta admitir que, como no lleva bien el rechazo femenino, lo
primero que va a hacer en ese otro mundo es comprarse una esclava.
Obviamente, esto es una traducción libre y también podríamos
admitir que otros recursos narrativos mucho más populares, como ese
que he mencionado en un apartado anterior de tantos héroes que
acaban teniendo más linaje que el que le era exigido al pobre
Cándido en la novelita de Voltaire para casarse con Cunegunda,
revelan serios complejos de inferioridad.
Por último, he comentado al inicio de este apartado que parece que
al menos los ejemplos más famosos de este género tienen
protagonistas femeninas, lo que ha motivado a ciertos analistas a
denunciar que el isekai era un coto femenino, de chicas cuyos viajes
a otros mundos eran metáforas sobre la madurez, invadido por autores
desconsiderados y pervertidos. La verdad es que el isekai con
protagonistas masculinos no es nuevo y tiene ejemplos de hechos muy
antiguos, como las novelas de John Carter del siglo XIX o la infame
saga literaria de Gor, que ya en los 70 perdía fuerza. Curiosamente,
en la última es constante ese elemento de cosificación de la mujer
en pro del disfrute masculino (y sin tapujos de moralidad, ¡para qué
engañarnos!), mientras que, aunque no sé si en la primera esto era
parte de las novelas, al menos en ciertas adaptaciones a cómics sí
aparecen claras menciones a las esclavas sugerentes. Por ello, no
creo que quepa hablar de invasión, sino más bien de que la fantasía
masculina suele tender de mala manera a la sensualidad entendida como
dominio y contemplación de un objeto inerte, ya sea en esta
resurrección japonesa del isekai masculino, ya sea en otras obras
fantásticas, por ejemplo Conan el bárbaro, que debe de tener el
récord de portadas con mujeres casi en cueros en actitud suplicante.
Y dejémoslo aquí, pues para explicar el origen de mis relatos no me
hace falta más.
¡Atrapados en otro mundo!
Así, la proliferación de historias en que un héroe (normalmente,
un pringao o un verdadero psicópata) va a otro mundo a cometer, como
dirían los Monty Python, actos por los que lo colgarían en su
pueblo era un hecho constatado cuando, hace tres años, empecé a
considerar la posibilidad de que el grupo de héroes que manejaba
podía ir a otro mundo, llevados por una diosa caprichosa para acabar
con un monstruo (tópico de los RPG japoneses durante décadas),
préstamo de la impresión que me causó la diosa del mundo de Lunar:
Silver Star Story Complete, un pelín gilipuertas, tras ver una
partida subida a YouTube por uno de esos jugadores con canal para
este tipo de fines.
Fiel a mis principios, la idea principal era un juego de acción de
RPG bidimensional, similar a los que abundaron en las consolas de 8 y
16 bits. Las primeras escenas que creé eran la captura de Sviatlana
y Yekaterina a manos de Mirrón, que fue de los primeros personajes
creados a pesar de que su papel en ambos relatos sea de secundario
con apenas una o dos frases. El texto donde tengo apuntadas las ideas
se llama como esta sección, precisamente.
Una vez capturadas, las desventuradas heroínas van a una subasta y
las compra Mumnia, quien al principio era la madre viuda de Susnia.
No obstante, cuando uno tiene un proyecto creativo, particularmente
uno no restringido a planes muy bien definidos, este acaba
evolucionando hacia derroteros imprevistos. En mi caso, imaginando
cómo sería la vida de las dos heroínas en su nueva situación,
surgieron inevitablemente dos nuevos personajes para que tuvieran
lugar dichas interacciones: una señora, jovenzuela, y una criada
regalona.
Los propios relatos
Y así, empezaron a desarrollarse escenas entre los visitantes y la
hacienda situada en Turnia. Esos dos personajes, al principio no tan
importantes, acabaron desarrollándose en mi mente, de modo que
experimentaron una evolución. Es curioso que los dos relatos, que
vinieron después de apenas unas simples notas, empiecen por el final
de la misma, algunos de cuyos hitos se mencionan.
Como considero que las ideas de Susnia y Vitrivenia no necesitan de
demasiadas explicaciones, simplemente me limito a explicar las
influencias del mundo y algunos puntos que pueden resultar ambiguos.
-Turnia
El nombre procede de Turno, rey de los latinos, al que en la Eneida
le tocó ser el rival de Eneas y morir porque sí. Los turnios son
una cultura entre la Roma y la Grecia clásicas: no hay apellidos,
como no los había en Grecia, y muestran un incipiente expansionismo
y un servicio militar fuerte, como Roma.
Sólo los nombres de las narradoras están basados en nombres
auténticos: Susnia en «Sonia» y Vitrivenia era al principio
Vitrubia, pero luego lo cambié a Viturbia, para expresar mejor su
carácter ambiguo. Al final me pareció una chorrada y lo cambié a
Vitrivenia porque hay dos niñas, hermanas gemelas, llamadas
Isalvenia e Isharvenia. Mumnia se basa en «momia» y el resto son
nombres puestos al tuntún, según me parecieran en su sonoridad
semejantes a los grecorromanos.
Lo mismo ocurre con el resto de localizaciones nombradas. Los
quieleses son un trasunto de los cartaginenses. Como se puede ver,
para los turnios el mundo donde viven no necesita nombre. Siempre me
ha parecido gracioso ese recurso de darles nombres propios a los
mundos de ficción, pero lo más probable es que los extraterrestres
denominen a su planeta «Tierra», como hemos hecho con el nuestro.
-Los visitantes, su procedencia y sus enseres
Se han sustituido términos propios de la era moderna por
traducciones literales. Así, la «organización unida» es la
palabra «sistema», que es como se podría traducir el helenismo.
Habiendo parado en un mundo donde nadie sabe qué lengua era el
griego y en una cultura orgullosa de sí misma sin complejos, los
visitantes prefieren adaptar la terminología. Que, además, casi
cada uno de ellos sea nativo en una lengua nativa ayuda a que no
consideren el inglés como estándar. Por si acaso hay dudas,
indicaré de dónde viene cada visitante:
Yekaterina, de Ucrania. Sviatlana, de Bielorrusia. Akakios, de
Grecia. Julio, de España. Peter, de Irlanda. Sachiko, de Japón. Los
demás, creo, son más complicados: Farid, de Argelia. Sí, en árabe
el nombre del país significa «las Islas» y es de hecho el origen
del topónimo Algeciras. Anush, de Armenia. Ji-young, de Corea del
Sur. En ambos casos, son traducciones de los nombres en sus
respectivas lenguas oficiales. Luisiña, Brasil, pues es probable que
el nombre proceda de un árbol llamado así por su color como las
brasas. Hay dos no mencionados: John es iroqués, de Canadá. Kafika,
por último, procede de Nieu, una isla del Pacífico bajo
jurisdicción neozelandesa, y pertenece a la etnia aborigen.
También queda claro que, aparte de sus conocimientos, han debido de
llevar tecnología terrícola, pues en el relato de Susnia se
mencionan aparatos como «la tableta embrujada» o el «pájaro
mecánico», posiblemente un ordenador portátil y un dron. Uno de
los misterios implícitos es cómo logran suministrar energía a
aparatos electrónicos en una sociedad que debe de estar en plena
Edad de Hierro, cuyas respuestas son predecibles: haber llevado
muchas baterías de repuesto y recargables mediante energía solar u
otras fuentes de energía. De todos modos, lo dejaré para otra
historia.
-Las unidades temporales
Es constante en ambos relatos el uso de los términos «crienias» e
«ímaras» para denotar el avance del tiempo. La única equivalencia
precisa es la edad de Sviatlana y el hecho de que han pasado cerca de
tres crienias, mientras que las ímaras son largas comparadas con
nuestros días. En el propio texto se indica claramente que ambas
unidades son más extensas que sus análogas terrícolas, pues
existen segundos otoños y segundas tardes. También hay menciones a
una «cuenta ogdo», que es un periodo de tiempo suficiente para que
pasen cinco generaciones, y otra menor a otra, llamada «lunada».
Como al fin y al cabo los terrícolas son los visitantes, me pareció
lógico que, para expresar mejor la inevitable realidad de hallarse
en otro planeta, las unidades temporales fueran distintas a las
terrícolas. Incluso he creado unas tablas de equivalencias, que se
pueden ver a continuación.
La equivalencia es que una crienia son 1,73 años, mientras que una
ímara son 34,05 horas. La cuenta ogdo son sesenta y cuatro crienias
porque, aunque en los relatos no salga a la luz, el sistema numérico
de la lengua turnia es octal. Por casualidades, se acerca a 96 años,
esto es, casi un siglo. No obstante, la «lunada» carece de valor,
porque no me he molestado en definirlo. Por su nombre, es el análogo
a un mes terrícola, pero no sé si hacerlo más largo o semejante,
como la cuenta ogdo respecto al siglo.
Los nombres se basan en helenismos. Crienia es una deformación de
«chronos», año, e ímara de «hemeras», día. Ogdo se basa en
«octo» y en «okto».
-Ambigüedades
Hay algunos puntos que se han dejado intencionadamente ambiguos. Sólo
por si acaso, me adelanto a las posibles preguntas de algún lector.
Zrulia, la vieja esclava de Mumnia y Susnia, podría ser medio
hermana de la primera. Se menciona en el relato de Vitrivenia sin una
respuesta clara, que no creo que me moleste en contestar. Al fin y al
cabo, mientras nadie desarrolle la tecnología de estudio del ADN en
ese mundo, es una posibilidad razonable. Y, de todos modos, el
verdadero quid de la cuestión es señalar la injusticia de que
algunos sean menos que otros sólo por su nacimiento.
Asimismo, en un punto de la trama se juega con la idea de si
Vitrivenia, como le indica una vieja, es de sangre real. Es un punto
que me gustaría tratar en otras historias, aunque la mordaz reacción
de los visitantes, el relato de Susnia y lo comentado sobre Zrulia ya
aclaran, creo, que no soy un admirador de la sangre azul. Puedo
adelantar de momento que la respuesta es realmente sorprendente.
Un punto extraño del argumento, comentado en los propios relatos, es
sobre Susnia como única heredera: si muriera, eso dejaría en el
aire la herencia. Se ha mencionado que Mumnia tiene hermanas y
sobrinos, pero no se menciona la exacta razón para que la mujer
actúe así, cuando por los relatos no parece muy sentimental. De
todos modos, creo que es interesante para otras historias ver si
estos sobrinos conspiran para ganar el mayor cacho en la eventualidad
de que Susnia muera.
El carácter de la madre de Susnia es otro misterio menor, pues la
buena opinión de Mumnia contrasta con los rumores que se mencionan
en el relato de Susnia. Una explicación fácil, ofrecida por la
propia suegra, es que estos se deban a la maledicencia del prójimo,
espoleados por el desgraciado accidente que segó su vida junto a las
de su marido y su suegro. No sé si tocaré este tema en otras
historias. Debo admitir que no es precisamente algo que me atraiga
particularmente.
Por último, el final del relato de Vitrivenia acaba con ella
teniendo una epifanía, léase una revelación, tradicionalmente
identificada como de origen divino, pero no se dice nada más. Debo
admitir que, en mi plan original, consideraba que entre este
acontecimiento y la revelación de la dichosa epifanía se narrarían
otras historias, para crear suspense. No obstante, al escribirla
finalmente, tuve la impresión de que ese final era sumamente
adecuado para su historia, porque transmitía una curiosa ironía: en
ese momento Vitrivenia es libre para pensar lo que quiera, mientras
que Susnia irá en busca de su marido, un acto que no querría hacer,
pero que asume como una responsabilidad dada su posición. No fue ni
mucho menos mi intención que los finales contrastaran, pero ahora
que los he leído en la corrección, no quiero cambiarlos porque me
gusta ese efecto. Por ello, dejo al lector que se figure cuál es la
epifanía de Vitrivenia: al fin y al cabo, si es una verdadera
epifanía, le viene dada por alguien la observa sin que ella se dé
cuenta y justifica su carácter de revelación «divina». Y será
dada con libertad.
Eso es todo. Me ha gustado escribir estos relatos, aunque a ratos me
hayan dado ganas de enviarlo todo a la porra. ¡Saludos!
























/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/XREB7VBLKJFNXE53LYEQ7KJ77M)